La muerte de un cerdo
- Fede
- 27 mar 2020
- 6 Min. de lectura

Hay un lugar muy especial para mí adonde voy algunos fines de semana desde que tengo cinco años. Es una cabaña de piedra en medio del monte, debajo de un castaño de once troncos. No tiene luz ni agua corriente, está rodeada de un bosque de robles y arboles frutales, en el fértil valle de la Vera. Allí vive la parte más primitiva de mi: enciendo fuego, me subo a los arboles, escucho los sonidos de la noche y rememoro esta especie de vuelta al paraíso perdido que tenemos los urbanistas.
Desde mis primeros recuerdos, allí también están dos cabreros: Vidal y Dioni, dos hermanos que viven al lado, a diez minutos andando por una senda y con los que yo me sigo encontrando a menudo. Vidal y Dioni son Cain y Abel. Dioni, el pequeño, aunque vive casi como el siervo de su hermano, según la ley del campo, saborea la vida con calma, se divierte y se sorprende de las cosas que pasan por su entorno, hablar con él te hace sentir como recién llegado a la Tierra, Vidal en cambio, es todo lo contrario: autoritario, un poco rencoroso y descreído. Le disgusta la vida, casi siempre se está quejando de algo y termina muchas frases con una coletilla demoledora. “¡Ay, lástima que nací!”
Yo soy periodista y un día decidí hacer un reportaje sobre una matanza de un cerdo según el modo tradicional ya que se está perdiendo esta costumbre y como sabia que Dioni y Vidal mataban casi todos los años, quedé con ellos un día de enero para contar esta historia.
Así que me llevé a un fotógrafo, dormimos la noche anterior en mi cabaña, nos despertamos al alba y cuando iba andando por ese camino cubierto de piedras, atravesando un monte bajo de castaños y alcornoques, con el vaho temprano de un amanecer de invierno, con frio y sueño, me di cuenta de que no tenia estómago para ninguna muerte.
Qué triste eso de acabar tu vida cuando empieza el día, no? Si estuviera condenado a muerte desearía morir por la noche, después de cenar, con la coherencia de que se acaba el día y la vida. ¿Pero al amanecer, cuando suceden curiosamente todas las muertes prescritas, asistir a este crimen doméstico y luego descuartizar el cadáver me empezó a doler demasiado.
Después de cruzarnos con un par de casas en ruinas llegamos a la parcela de Dioni y Vidal y nos reciben con ladridos esos perrillos de campo que no se sabe bien si son muy dóciles o muy cabrones. Saludo al Dioni, que se alegra de verme y me va presentando a las ocho o diez personas, todos familiares o vecinos que están allí para ayudar. Hay cuatro o cinco mujeres con sombrero de paja y jersey remetidos al faldón, otros tantos hombres y una adolescente rubiaja que juega con un niño de unos diez años más gordo de lo habitual.
Me acerco instintivamente a mirar al cerdo, le toco el lomo áspero y acto seguido Dioni, Vidal y otro hombre le atan el hocico, le atan una pata trasera y lo levantan boca abajo sobre la rama de una higuera. El cerdo empieza a chillar con pánico, parece que presiente lo que le va a pasar, los hombres se dan consignas a voces y entonces, cuando lo tienen sujeto, Antonio, el matarife, con un cuchillo largo y antiguo le da un tajo en el cuello al animal. Ahí salta un jarrazo de sangre hasta un barreño donde una de las mujeres empieza a remover a toda velocidad para que no se coagule. Está toda salpicada de sangre. Yo ahí creo que estoy agarrado a un árbol para controlar mi angustia. Veo cómo el cerdo grita su muerte cada más despacio hasta que de su cuello ya solo gotea una sangre más densa. Parece un gigantesco bombón de licor abierto que se derrama.
Descuelgan al sacrificado y lo trasladan a una mesa larga, panza al cielo y Antonio le abre el cuerpo con el mismo cuchillo antiguo de un corte ininterrumpido desde el cuello hasta el rabo, y ahí se desploman dos mitades simétricas de cerdo y aparece el interior visceral entre una nube de vapor blanco y caliente, envuelto en un olor denso, desconocido para mí. Esa nube me parece su alma que se escapa.
Antonio va separando cuidadosamente diferentes partes, al objeto de dejar la masa intestinal libre del resto del cuerpo. Sólo trabaja él, los demás se limitan a colgar las tajadas de las ramas de los arboles. Una vez exenta la tripa, las mujeres con sombrero de paja se la llevan para cocerla.
Doy la vuelta a la mesa para tener otro ángulo, me encuentro con un cubo de plástico azul, miro al interior por inercia, pero quien me esta mirando a mí es el cerdo cuya cabeza esta incrustada en el fondo del cubo. Pego un salto hacia atrás y creo que alcanzo mi limite, esto es demasiado salvaje.
Entonces, huyo unos metros y observo al grupo de mujeres que han terminado de cocer las tripas y las vuelcan en una artesa alargada de madera, las condimentan con sal y pimienta y después espolvorean orégano por encima. Parecen santeras. Queda entonces la artesa preciosa como una canoa vikinga con el rey muerto, lista para ser echada al mar.
Gano un poco de tranquilidad y veo cómo embuten las tripas usando una maquina de hierro antigua que termina en un tubito. Por ser explícito – y no malvado – comentaré que el gesto de embutir la mezcla de tripas en sus fundas es el mismo que el de ponerse un condón. La chica rubiaja insiste en embutir ella, pero las otras mujeres se reservan la tarea “todavía no sabes” dicen entre risas. No sé exactamente cuando se alcanza la edad para poder embutir, pero por la conversación yo diría que está relacionado con la primera madurez sexual.
Es ya la una de la tarde, hace mejor temperatura y empiezo a oler a carne frita y a pimientos. Nos reunimos todos alrededor de una mesa para comer y me explican que estamos comiendo parte del cerdo muerto hace un año mezclado con partes del cadáver reciente. Ahora están todas las generaciones juntas. Hay una sensación de alegría, de celebración. En un momento le pregunto al Dioni, que esta sentado a mi lado “Dioni, no te ha dado pena matar al cerdo? El sonríe y me dice “Pena me doy yo si no lo mato!”. De golpe soy consciente que la muerte de este cerdo significa la supervivencia de un grupo, un grupo cuya cultura, la de los cabreros de La Vera, está desapareciendo. Dioni y Vidal, en concreto, nunca se casaron, las chicas ni siquiera les miraban en las fiestas. Ya ninguna quiere ese modo de vida y por eso sus tradiciones pronto van a pasar al olvido o en el mejor de los casos al museo.
Pero ahora es el presente y yo estoy sentado entre ellos, entre estas figuras de un museo vivo que todavía se alegra de seguir existiendo.
Me quedo pensando en que durante la matanza toda esta tribu tenia claro cuál era su rol, su cometido y sus limites, que todo es parte de un ritual sacralizado, que sucede casi igual ahora que hace miles años y yo pienso en mi mismo y me doy cuenta de que yo no tengo tribu, que vengo de un mundo profano, en donde ni los roles ni los limites están claros y donde siempre me he sentido muy libre pero a la vez muy descosido de mi cultura. Cuál es mi cultura?
Hacia las seis de la tarde ya se ha embutido el último salchichón. Dioni regala algunos chorizos y morcillas a los participantes, y nos vamos despidiendo. Me alejo por el mismo sendero de piedras, es de noche, vuelve a notarse el frio, llego a mi cabaña y entiendo que llevo toda la vida viniendo aquí jugando a la vida arcaica, pero que solo hoy me he sumergido de verdad en su aspecto sagrado, en su intensidad, su necesidad y su drama.
Asistir a la muerte de un cerdo, contagiarse de la alegría, de la abundancia venidera, del olor a vida y del olor a muerte, me hizo entender más la vida. Y entender más la muerte. La muerte de un cerdo, la de una cultura y, en realidad, la de cualquier cosa viva que un día dejará de existir.
Desde entonces, soy un poco más consciente del presente, de que cada segundo cuenta, y que, al final, yo también soy una figura más de este museo vivo que somos todos nosotros y tiene, como la tribu del Dioni, la oportunidad de celebrar la mera alegría de seguir existiendo.

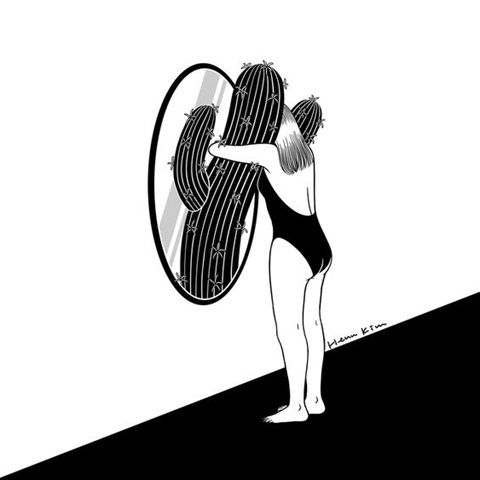


Comentarios