El sitio invisible
- Fede
- 6 mar 2020
- 3 Min. de lectura

Hay mucha gente a la que le molesta, sin explicación aparente, que le leas el periódico si vas sentado a su lado. Hombre, qué más te dará. Pues no.
El tipo que pliega lentamente el periódico hacia sí apela a las condiciones del nuevo «contrato» social en un vagón de metro, que recuerdan que estamos solos allí, que podemos abstraernos totalmente pues la presencia del otro es una mera casualidad. Esas son las reglas. En el momento en que el otro estira el cuello para asomarse al periódico, renegociando –de facto- las condiciones del citado contrato, al buen hombre se le rompen los frágiles esquemas de la ensoñación de soledad que venía interpretando y se turba. Es muy difícil así aceptar que uno está solo. No es mala sangre del viajero que cierra el periódico. Son ganas de una escena creíble en un contexto raro.
En el metro se hacen patentes muchas contradicciones que, arriba en las calles, se esquivan fácilmente.
En ocasiones sucede esto: se abren las puertas del vagón y entra una tropilla de viajeros, con una velocidad algo excesiva y cara de ausencia. Hay tres sitios libres a la derecha y un montón de gente en pie a la izquierda lo que genera la primera situación codificada.
Los viajeros que encabezan este grupete pueden dirigirse hacia los asientos en un movimiento mecánico, irreprochable, pero no lo hacen.
En los dos segundos que tardan en barrer el vagón con la mirada, entienden que ha de haber alguna razón que todavía desconocen (porque acaban de llegar) que explique por qué cuernos están los asientos libres pero la gente de pie. No lo saben, pero perciben claramente que si alguien puede sentarse no es ninguno de ellos, sino alguno de los que estaban antes, aunque aún no hayan ejercido ese derecho.
Ahí se produce una suerte de parálisis, una extraña tensión magnética por la que los recién llegados no acude a la proximidad de los huecos para verificar la razón. Quizás haya un chicle pegado o cualquier otro defecto de forma en el asiento, puede ser que algún viajero o viajeros de esa zona no sean muy deseables. Quizá tienen reparo en llegar de novatos, descubrir el percance y tener que retroceder indignamente ante la mirada superior de los demás. Estamos todos muy cerca, no hay ventanillas para distraerse, de modo que los errores son muy patentes.
Si nadie de la tropilla rompe el protocolo, el «sitio invisible" se hará más fuerte. Todos asumirán que no saben y se concentrarán en la parte del vagón más apretada, con vistas, eso sí, a los asientos libres para ir barajando diferentes hipótesis que les resuelvan.
A los tres o cuatro minutos sus sospechas se confirman. A los asientos no les pasaba nada. Han vuelto a caer en la trampa del “sitio invisible”, y ya es demasiado tarde para volver por él. Si no lo has hecho a la primera, queda fatal que acudas luego, porque no solo te saltas la norma, sino que encima se ve que lo has estado maquinando. Todo lo que sea pensar en lo que está sucediendo entre los viajeros como grupo también es muy raro.
El sitio invisible puede durar muchas estaciones porque las siguientes hornadas de viajeros tenderán a repetir la pauta: el mismo amago hacia el hueco, recular a la zona apretada y dejar, misteriosamente, que los asientos sigan vacíos. Nadie sabe por qué, pero el consenso es total.
Necesitamos los consensos por muy raros que sean para ir tirando en este mundo urbano tan raro. El primero que lo rompa conseguirá su asiento y dejará en evidencia al resto, como el niño que señala el traje invisible del rey, pero quizá soporte algunas miradas críticas de los demás como diciendo: “¿acaso no crees que nosotros también queríamos sentarnos?”
La situación había empezado cuando se levantó alguien y los que tenían «derecho moral» al sitio, (siempre los más próximos al mismo) no se sentaron, y los demás, por respeto a esa extraña toma de conciencia, tampoco se sentaron, con lo que echó a rodar la pelota, hasta que entra en escena nuestra tropilla, ya con la norma del sitio invisible mucho más afianzada. De ahí, que huyeran hacia la zona apretada.
No se trata de cortesía porque en la dinámica habitual entre los que optan a un asiento (recién habilitado) hay una pugna bastante egoísta. Existe todo un jueguito de pies adelantados, codos entremetidos como retazos cubistas, carpetas y bolsos para ganar la posición. Es lo que tiene la soledad compartida: una entelequia de guión lógico y una mina de guión fantástico.
La trampa del “sitio invisible” no se da por cortesía. Se da por vergüenza al desconocimiento de las nuevas pautas sociales, por temor a qué descubran que aún no las hemos aprendido. Revela ansiedad por acogerse al paraguas de la normalidad, por muy rara que sea.
Parecemos algo perdidos en la nueva cultura, que en teoría no es nueva sino la normal. Menuda locura.
¡Como para sentarse en el sitio invisible!

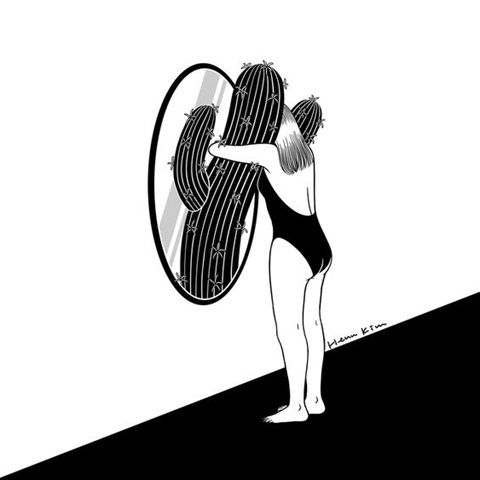


Comentarios